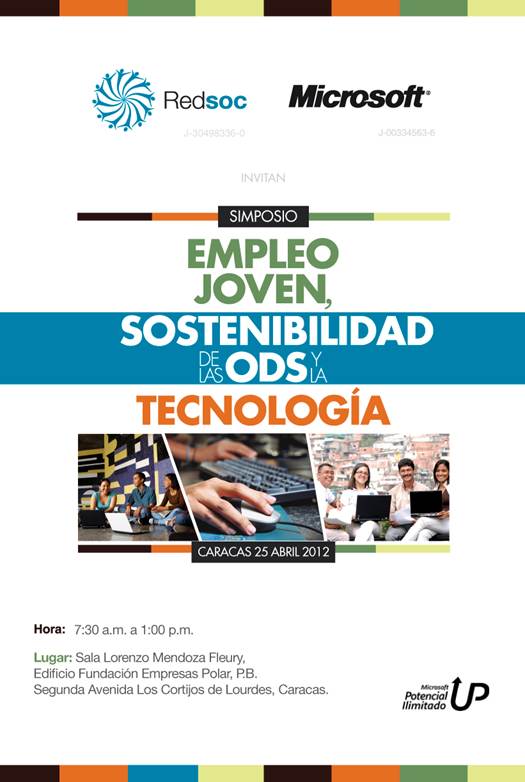Muchos temas pudieran abordarse en Venezuela al tratar el Síndrome de Down; también hay variedad de cosas por decir. Escogeremos tres que nos parecen muy importantes, mucho más estando tan cerca del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down.
En primer lugar, es tema obligado hablar de la Integración educativa, especialmente, en un momento en que el Gobierno Nacional, a través de su Ministra de Educación, habla de una propuesta que implica grandes cambios: Se quieren cambiar las instituciones especiales, cerrar la mayoría de ellas para seguir los lineamientos de una nueva Misión, anunciada por el Presidente Chávez hace unos días. En muchas partes del mundo se transita esa vía de incorporar a los alumnos con Síndrome de Down, en nuestro caso, a la escuela regular. Por supuesto que aplaudimos la idea; personalmente hace años que nos manifestamos a favor de ella, en nuestro país. Ojalá hubiera una sola escuela inclusiva, para todos, como lo mandó Salamanca hace casi 20 años. No más exclusión ni para los más pequeños que acuden a los Centros de Desarrollo Infantil diseminados en todo el país, ni para quienes, están en los Institutos de Educación Especial o en los Talleres Laborales que perdieron su rumbo no hoy, sino desde hace casi 30 años.
Sin embargo, estamos tan acostumbrados a la improvisación, falta de planificación, ajena totalmente a la investigación, que lo decimos, claramente, en esta área, en Venezuela, hoy ¿cómo implementar, de la noche a la mañana, una idea, que –reiteramos– pudiera ser prometedora, como lo fue en otros países, cuando no hay ni siquiera un Documento base que lo sustente, cuando no se ha consultado a los docentes de la escuela básica que serán los receptores de esta población, ni se han asomado soluciones a la matrícula de 30 o 35 alumnos por aula en las escuelas, con pésima infraestructura, inaccesible para todos, no sólo para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad? Los docentes ‘regulares’, jamás, en su formación, conocieron las características propias de esta nueva población; están mal pagados, y, en este tema, tampoco han sido consultados ellos, ni los especialistas, ni las asociaciones de padres y grupos organizados ni otras instancias de la comunidad; priman los intereses políticos en un año electoral. Otras Misiones son un fracaso. ¿Por qué creer en estos cambios si se repiten los mismos errores?
Cambiando de tema de reflexión nos preguntamos: ¿Cuál es la actitud de las familias hacia sus hijos con Síndrome de Down? ¡Qué difícil hacer una apreciación objetiva y cercana a la realidad! Es tan variada la población venezolana que tiene un hijo con Síndrome de Down que no son válidas las respuestas genéricas. Persisten las desigualdades sociales y, en la mayoría de los casos, son bien marcadas. Edad, recursos de la familia, ubicación geográfica, ingresos económicos del grupo familiar, nivel de aceptación de los padres, muy pocas asociaciones y grupos de padres de personas con Síndrome de Down, entre otros factores, deben balancearse a la hora de una respuesta a nuestra pregunta. No olvidemos que, históricamente, las actitudes, es un tema controversial en psicología y de difícil explicación. Hay un factor que, sin embargo, favorece una actitud favorable de nuestras familias. El venezolano es generoso, noble, proviene de hogares de mucha cohesión aún en circunstancias deplorables de inseguridad, desempleo y pérdida de valores. La familia extensa, aunque menos frecuente hoy que la nuclear, sigue siendo la fortaleza y el recurso de las parejas que tienen un hijo o hija con esta condición; la persona con discapacidad cuenta con una familia nutritiva que lo acepta y quiere. Nuestro país no es la Venezuela de hace 20, 30 o 40 años, en cuanto al conocimiento sobre el Síndrome Down y las oportunidades de aceptación y realización personal y profesional. Con ese optimismo nos atrevemos a decir que hoy la familia está más clara, es más receptiva y abierta: lucha, cree y apuesta a la superación de una situación nada difícil. En pocas palabras, también en Venezuela, se crean las condiciones favorables y la familia, en toda la amplia geografía nacional, empieza a mostrar una actitud positiva, de compromiso, de cambio.
Finalmente, una palabra sobre la atención pública y privada en el área. ¿Hay diferencias? Siempre las hubo y las habrá. Parte del deterioro de los servicios públicos, en general, es valedero para la educación. Muchas misiones, muchas cifras, se trate de la lucha contra el analfabetismo, el apoyo económico a la familia venezolana, o la vivienda –más ilusión y promesa, que realmente entrega de hogares dignos. Persiste aún una brecha entre el esfuerzo de quien ofrece atención en una escuela especial privada frente a la oferta de los institutos de educación especial públicos, sean estos municipales, estadales o nacionales, pertenecientes a un grupo o al otro, ubicados en Caracas, en un estado vecino de la capital o alejado de ella. Tampoco queremos caer en generalizaciones. Hay docentes especialistas como los llamamos que con una mística excepcional, llevan décadas con un trabajo personal, responsable, comprometido, al margen de las condiciones de trabajo, de la pésima supervisión de apoyo, así como de otras desventajas que signan las modalidades de la educación pública venezolana. Lamentablemente, hay que hacer referencia nuevamente a una bipolaridad que divide y separa, a una politiquería que impregna los discursos y se traduce en escasos recursos, falta de profesionalización, carencia de un rumbo claro que evidencia la falta de Políticas Públicas inclusivas, siempre postergadas.
La escuela privada, muchas veces, responde no tanto a claras convicciones de una visión inclusiva, sino a buenas intenciones de un familiar, de un directivo preocupado por algún caso en particular y que ha ido abriendo espacios inicialmente a una niño pequeño en Pre-escolar y luego ampliando su cobertura a los primeros niveles de la escuela básica, aunque no está seguro si lo está haciendo bien o no, si la escuela da las respuestas correctas hoy y las dará mañana, o si considera que la integración debe llegar sólo a cierto nivel para luego pensar – paradójicamente– en volver los ojos hacia la escuela especial. En ese marco debe analizarse la oferta de la escuela pública y la escuela privada. No es sólo tener los recursos para acceder a ella; son otros gastos adicionales hoy cada vez más difícil de cubrir. Es la duda en la escogencia de una atención más personalizada, con docentes puntuales, con mejores instalaciones y equipos que, en educación especial, marcan una diferencia. Tampoco lo público o privado es tan fácil de reconocer y de evaluar. A veces duele constatar que persiste un mercantilismo que no garantiza personalización de servicios ni calidad.
En pocas palabras, estos temas necesitan más tiempo, más reflexión, más compromiso. Es aquí, donde ALASID juega un papel pionero e irremplazable; hay otras asociaciones que comparten este compromiso. Representan a las familias venezolanas, los genuinos no dolientes, como se les suele llamar desde una visión lastimera, exclusivamente médica, sino los protagonistas del cambio, de la acción social, esperanzadora, propia del modelo social que, en Venezuela, se va volviendo, poco a poco, una realidad. La familia y el Estado multiplicarán los logros y estas ilusiones, a veces aún quiméricas. Los grandes beneficiarios: las personas con Síndrome de Down.
La situación en Venezuela en materia de discapacidad no difiere mucho de la del resto de los países latinoamericanos. En Venezuela, a nivel gubernamental, no existe un organismo público desde el punto de vista real que se encargue de aportar información o de investigar sobre el síndrome de Down. Sin embargo, a nivel público contamos con una red de Centros de Desarrollo infantil encargados de atender población desde los 0 a los 5 años de edad que, aunque hacen un buen trabajo, se encuentran en situación de colapso en cuanto a demanda de servicios se refiere, ya que estos centros son insuficientes A nivel municipal hay cada vez mas interés en la participación de la población con discapacidad en actividades recreacionales, culturales y deportivas, aun cuando todavía falta trabajar más en capacitación con los responsables departamentales. Existen disposiciones legales muy completas pero que, como en muchos países, suelen quedar en letra muerta. La Constitución Nacional garantiza el derecho a la vida y por ende no legaliza el aborto.
Desde el punto de vista de los servicios de salud, tampoco disponemos de programas preventivos a no ser por el Programa de Salud para las personas con síndrome de Down publicado por la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down (ver http://www.avesid.org/#sd3 y http://www.avesid.org/#sd4) inspirado en los programas norteamericanos y españoles, habiéndose hecho adaptaciones en los esquemas de vacunación de acuerdo a nuestra realidad sanitaria.
En materia educativa va habiendo un poco más de apertura y cultura hacia la integración de personas con necesidades especiales al aula regular. De, hecho la nueva legislación para la protección de las personas con discapacidad así lo contempla, aun cuando falta mucho por trabajar en este sentido, sobre todo en el hecho de que las políticas publicas se lleven realmente a la práctica y que existan los controles adecuados para que lo establecido se cumpla.
En relación al ámbito deportivo, notamos que hay un crecimiento en la participación de atletas en cuanto al marco de Olimpiadas Especiales se refiere y en la apertura de nuevos subprogramas en varios estados, por ejemplo la primera Copa América Especial a celebrarse en nuestro país. Así mismo, la participación de 192 atletas en las Olimpiadas Mundiales a celebrarse en la ciudad de Shangai.
La realidad laboral en nuestro país puede resumirse en el constante crecimiento que hay por parte de los entes públicos y privados que muestran interés por la integración. En estos instantes, se está trabajando en capacitar a la población especial para realizar integraciones efectivas e ir gradualmente y bajo un programa de empleo con apoyo a ir realizando el seguimiento correspondiente. Todo esto va muy ligado con las habilidades sociales que la persona con discapacidad requiere para su desempeño autónomo y vida adulta mejorando su calidad de vida.
Las organizaciones privadas han tenido muy buenas iniciativas en el trabajo con las personas con necesidades especiales en Venezuela y su inserción educativa y socio laboral; contando con redes de apoyo que en realidad deberían ser más sólidas, percibimos que en nuestro trabajo debe fomentarse mayor y mejor articulación entre nuestras mismas instituciones y las instituciones oficiales. Esto nos ahorraría mucho tiempo, recursos y trabajo. Es necesario fortalecer las campañas informativas relacionadas con la discapacidad a través de los medios de comunicación, a fin de profundizar aún más la cultura hacia la discapacidad de nuestros colectivos.
Si usted está interesado en obtener mayor información acerca del síndrome de Down en nuestro país, no dude en contactarse con:
Asociación Venezolana para el Síndrome de Down AVESID www.avesid.org
Asociación Larense para el Síndrome de Down ALASID alasid@hotmail.com
Federación Venezolana de Asociaciones y Fundaciones de Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias FEVEDI www.fevedi.org.ve